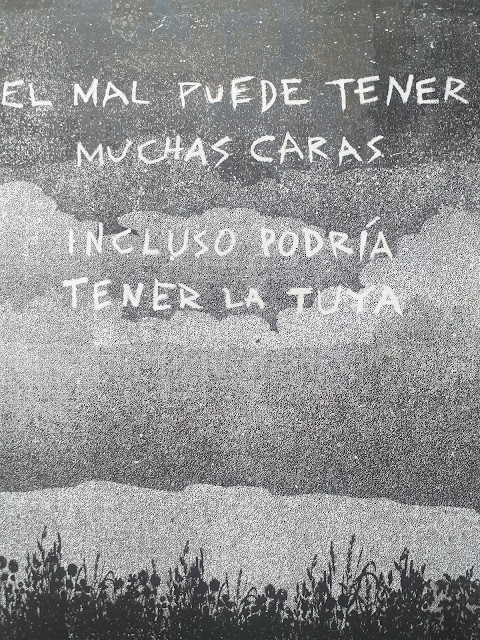"LAS GRANDES PASIONES SON ENFERMEDADES INCURABLES"
-Goethe
jueves, 30 de enero de 2025
Ubik, de Philip K. Dick
martes, 28 de enero de 2025
La sangre manda, de Stephen King
Biblioteca de Santiago nº1. Bueno bueno, ¡qué tenemos acá! Pensarán que estoy loco pero tenemos otra biblioteca pública desde la que pedir prestados libros y el momento en el que lo descubrí me sentí increíblemente feliz y entusiasmado, tanto que algunos pensarán que me conformo con poco pero oigan, qué le vamos a hacer, me gusta más ver estantes llenos de libros o dvd's que hitos turísticos repletos de gente. Mientras más libros/películas y menos gente, mejor. Como sea, damos inicio a esta nueva sección, la BDS como le llaman con cariño, de la mano de Stephen King, como no podía ser de otra manera. En realidad tenía otros planes pero ciertos problemas técnicos me llevaron a leer este libro de relatos largos (o novelas cortas) en primer lugar. Démosle.
domingo, 26 de enero de 2025
Tsugumi, de Banana Yoshimoto
Bibliometro #76. Bien, el otro libro de Banana Yoshimoto que nos pedimos (no quedan más en Bibliometro) es Tsugumi, una novela. Como Lagartija no me impresionó/gustó tanto (como simplemente me agradó lo suficiente como para recordarla como una interesante aunque inocua curiosidad), nos hemos acercado a Tsugumi con cautela, como solemos hacerlo cuando una primera impresión no es la mejor. Por fortuna, en esta ocasión la cosa ha sido diferente.
viernes, 24 de enero de 2025
La trilogía de Nueva York, de Paul Auster
Biblioteca Nacional S12E02. ¿Recuerdan cuando leímos y comentamos Ciertos chicos, la horroroso y espantosa última novela de Fuguet? Se supone que ese era el lugar de La trilogía de Nueva York, pero en un impulso me decidí por el producto nacional. Ya había leído esta novela de Auster, pensé que podía esperar, pero desde entonces me ha perseguido y por fin hemos podido refrescar la mente. Hace años que leí este libro, no sé cuántos, de hecho hablé un poco a la rápida acá mismo en este blog, concretamente en este post, que data de agosto del 2015. Nueve años y medio, vaya. Y seguramente leí la novela de Auster bastante tiempo antes de eso. Como sea, quería releer de nuevo esta Trilogía de Nueva York y me siento feliz de haberlo hecho. ¡Al abordaje, muchachos!
-La ciudad de cristal. Primera de las tres novelas que conforman La trilogía de Nueva York y la que más recordaba, ciertamente la que más me gustó en ese entonces y me gustó ahora, aunque ahora me encantaron las tres por igual, para qué venir con cuentos. La ciudad de cristal es una novela tan pero tan rica, tan exquisita, tan amplia y compleja pero a la vez precisa y concisa en su ejecución, en su planteamiento, en su desarrollo y narración. En su atmósfera que mezcla a la perfección incertidumbre argumental y dramática, ese estimulante clima de extrañeza y algo de onirismo, con curiosidad intelectual y también su importante toque de confusión y desesperación vital. No hay forma fácil de hablar de esta primera historia: es novela negra bien entendida, sí, con un misterioso caso que se apodera de la vida del protagonista pulverizándola hasta los mismos cimientos de su existencia (una mujer y su esposo, delicado de salud, le encargan la protección del segundo, comprometida ahora que su padre, que lo mantuvo cautivo durante años en su niñez, va a salir de la cárcel y sin claridad sobre si querrá o no finiquitar lo que comenzó tanto tiempo ha en su pobre hijo); es también una subversión filosófica de los códigos de la novela negra, convirtiéndola en un introspectivo viaje dentro y más allá de los límites de la realidad y de la identidad, al menos de las nociones de dichos conceptos, en tanto el protagonista es un hombre que no tiene nada, ni siquiera a sí mismo, luchando por encontrarle un sentido o una finalidad a su vida; en sintonía con lo anterior, es un intrincado y fascinante juego de espejos, un laberinto psicológico y (meta)literario sobre los recovecos de la mente, del lenguaje y la moral, de la creatividad, de la recursividad dramático-narrativa, de la trágica búsqueda de la iluminación espiritual, de las paradojas de las palabras-imágenes, en fin lo que se imaginen, aderezado con interesantísimos y ficticios ensayos-artículos literarios insertados entre medio de los embrollos del caso. Para más claridad: el protagonista se llama Daniel Quinn, un solitario y sombrío escritor de novelas de detectives que publica bajo un seudónimo, William Wilson, y cuyo personaje estrella es el detective Max Work. Tres rostros, tres personalidades que forman parte de la misma persona. Pero luego, aquí comienza el caso, Quinn recibe una llamada de una persona que lo confunde con un tal Paul Auster, investigador privado, a quien quiere encargarle un urgente caso. Impelido por el "qué haría mi detective estrella", Quinn acepta el caso y finge ser Paul Auster, el supuesto detective privado, aunque también hay un escritor del mismo nombre dando vueltas por ahí. Quizás sea una novela sobre agujeros negros, sobre el tejido de la realidad retorciéndose sobre o dentro de sí mismo, absorbiendo a todo pobre incauto que cree un poco demasiado en las historias... Será mejor que averigüen por ustedes mismos qué más tiene que ofrecer Ciudad de cristal, un genial y brillante ejercicio literario además de una fantástica historia sumamente entretenida.
-Fantasmas. Esta segunda historia es otro delicioso y excitante juego de espejos en donde Auster, de manera mucho más manifiesta, establece la premisa argumental como un simple macguffin cuya finalidad es poner en marcha el críptico mecanismo que hará que los personajes se sumerjan en lo verdaderamente importante del asunto: la turbulenta y tortuosa confusión de realidades e identidades, o mejor dicho, la relatividad de las mismas. Un tal Blanco contrata a un tal Azul para que vigile minuciosa y concienzudamente a un tal Negro, sin darle las razones ni nada similar, tan sólo el encargo: vigile e informe, ni más, ni menos, punto y aparte. La vigilancia es enteramente aburrida para Azul, un investigador privado habituado a la acción y a las tareas más emocionantes, sin embargo observar permanentemente a un hombre sin vida social ni aparentes variaciones en su rutina le atonta, lo saca de sí mismo, lo pierde, hace que se haga preguntas, reflexiones, la clase de pensamientos a los que usualmente nadie presta atención de tan ocupados que están con esas sagradas actividades dotadoras de sentido: el trabajo, la familia, las aficiones, capaces de rellenar y disfrazar satisfactoriamente el hueco, el agujero, el hondo pozo negro que todos tenemos y que queda expuesto en su más absurda desnudez cuando "no hay nada que hacer", lo cual resulta más absurdo aún cuando se está haciendo algo: Azul vigila, observa, pero esa actividad lo vacía, lo confronta con la insoportable superfluidad y levedad de su ser, de su existencia y de la existencia en conjunto de la sociedad con sus reglas, sus rituales, porque lo que puede tener sentido en la rutina de uno visto en otra persona puede devolver una imagen con tintes diabólicamente absurdos, aunque sea la misma rutina que la tuya y la de otras decenas de miles de personas. No deja de ser un ácido derechazo al estilo de vida moderno: hacer cosas que en el fondo no son nada, cumplir plazos y tareas como ilusión de autorealización o peor, como ilusión de autodeterminación y de dominio de la propia vida. Observar al otro es observarse a sí mismo, ¿y qué devuelve ese espejo cruel y burlesco? Una imagen deformada, grotesca, de la realidad. El poderoso discurso, la corrosiva y rabiosa visión de Auster, encuentra perfecta correspondencia con esta historia en donde el argumento no tiene sentido aunque dicho sinsentido sea lo que otorgue cierto sentido al conflicto interno, introspectivo, filosófico, de sus personajes, que no saben lo que hacen ni por qué lo hacen, sólo saben que lo están haciendo movidos por una fuerza superior, en este caso llámese el pago de un dinero y el cumplimiento de un "deber", espurio y ficticio como cualquier otro "deber" que nos endilguen por lo demás, ¿y acaso no es eso lo que hacemos todos la mayoría del tiempo sin preguntarnos nada y cuando nos hacemos esa pregunta la respondemos sin mirar en nuestro interior? ¿Por qué trabajo en algo que no me gusta? Por las deudas, para pagar el arriendo, para alimentar a la familia... puras razones externas, sin querer observar lo que hay dentro tuyo, a fin de cuentas es inútil: pensar y reflexionar no pone comida en la boca. Fantasmas es una historia situada en ese vacío, esa laguna, que encontramos en toda ciudad y sociedad moderna, entre el caos y las reglas, el método y el desorden. La parte de la crisis de identidad viene porque, si no estamos seguros de lo que hacemos, si lo que hacemos no tiene sentido y nos parece una ridiculez, ¿cómo podemos reconocernos a nosotros mismos? ¿No seríamos acaso peones intercambiables caminando perdidamente entre la multitud, identificados apenas por alguna seña azarosa como, digamos, un color? Esta segunda historia me ha fascinado y debo decir que no la recordaba mucho de aquella lejana lectura, por lo que esta segunda vez, diez años después en los que han habido toda clase de decepciones y frustraciones y repeticiones y empleos esclavizadores y desgaste físico y emocional y autoconvencimiento de que puedo ser un ciudadano convencional bien integrado en los aceitados engranajes de la fría maquinaria de nuestra trituradora de carne chilensis, me ha parecido tan demoledora y explosiva como intrigante, sugerente y, en términos puramente literarios, exquisita y entretenida.
-La habitación cerrada. La tercera historia, la que cierra esta deliciosa y misteriosa trilogía neoyorquina, siguiendo los leitmotives vistos en las dos anteriores, nos cuenta la historia de un simple articulista cuya vida, monótona y gris, aparentemente por azar, sufre un drástico y radical cambio cuando su mejor amigo de la infancia, de vocación escritor, desaparece sin más, sin dejar rastro, circunstancia que a la larga le mejora la vida porque el amigo, mucho antes de desaparecer, le había dicho a su embarazada esposa que si algo le ocurría, contactara con el protagonista para que se encargara de sus manuscritos. Así, un buen puñado de vidas mejoran y enfilan un sendero impensado tan sólo un par de días antes. Sin embargo, el misterio del amigo, cuya personalidad es aún más misteriosa que su desaparición, perseguirá como fantasmas a los personajes, que intentarán resolver dicho misterio, si es que pueden, con tal de lograr cierta armonía con su presente. Aunque de manera más sutil que en anteriores historias, en las que sus premisas argumentales se iban, decidida y conscientemente, difuminando hacia nadas asfixiantes y reveladoras (curiosa paradoja: el vacío como respuesta definitiva), en esta ocasión Auster elabora un interesante giro narrativo al hacer que, precisamente, la enmarañada madeja argumental sea la perdición existencial del protagonista, agobiado por tantos datos que se le antojan inútiles, incapaces de arrojar luz a esa verdad esencial y básica que tan desesperadamente busca sin encontrar, pues, como dijimos, esa verdad está escondida en lo más hondo de un argumento hermético y ensimismado, reconcentrado, como una persona que se abraza a sí misma ferozmente, como un ovillo, con tal de proteger sus órganos vitales. Así las cosas, una historia sobre el azar, sobre la identidad del hombre moderno, sobre el juego mortal entre nombres y realidades, entre símbolos y objetos, significados y significantes, qué es real y qué es diseñado, en fin ya saben: la sublimación total de los temas vistos en este libro. Obviamente, tal como en las dos historias anteriores, en esta Paul Auster de nuevo nos cuenta algo tan fascinante y atractivo e intrigante como, sencillamente, entretenido y bien contado, bien narrado, bien escrito, conducido sinuosamente a un desenlace francamente perturbador y terriblemente oscuro, oscuramente desalentador. Porque, como queda claro en ese final, metafórico a la vez que literal, hay respuestas que no te conviene encontrar... podrían destruir más que construir. Potente.
En resumidas cuentas, con este libro van a verse atrapados por historias narrativamente cautivantes que además los fascinarán por todas las cosas que subrepticiamente cuenta. Una absoluta y libre y desprejuiciada y desenfadada genialidad, cargada con mucha más chicha y mala baba de lo que aparentan sus elegantes y sobrias formas. Rabia pura y dura en forma de literatura, con-to-das-sus-le-tras.
miércoles, 22 de enero de 2025
El visitante, de Stephen King
Bibliometro #75. Obviamente no nos vamos a detener con las lecturas de Stephen King y ahora cae El visitante, que me llamó la atención por su portada, muy sugerente si me permiten la opinión, y porque aparece nuestra querida Holly Gibney, la mano derecha de nuestro también querido ins. ret. Bill Hodges. Se nota que King se ha encariñado con tal peculiar investigadora, y no lo culpo, yo también la quiero mucho.
lunes, 20 de enero de 2025
Lagartija, de Banana Yoshimoto
sábado, 18 de enero de 2025
Billy Summers, de Stephen King
Biblioteca Nacional S12E01. Nueva temporada en la B.N.P.D., y ya vamos leyendo lo poco que queda de Stephen King en sus estantes. Billy Summers es de lo más reciente que el veterano y prolífico escritor ha publicado, es decir, no es el mejor antecedente para acercarse a esta novela de casi 650 páginas, porque ya hemos dejado más o menos claro que su última década no invita demasiado al entusiasmo (aunque sus libros sigan siendo solventes y entretenidos y se puedan leer sin problemas, desde luego), ahora que es un abuelito apaciguado. Aún así tenía algo de fe en Billy Summers, pero qué les puedo decir, tampoco hay que sorprenderse si no demuestro mucha emoción por este libro.